Toponimia para turistas, una columna de Sergio del Molino
"Los nombres de las costas españolas (Brava, del Sol, del Azahar, Blanca, Dorada, de la Luz, etcétera) son acciones de naming más o menos modernas"
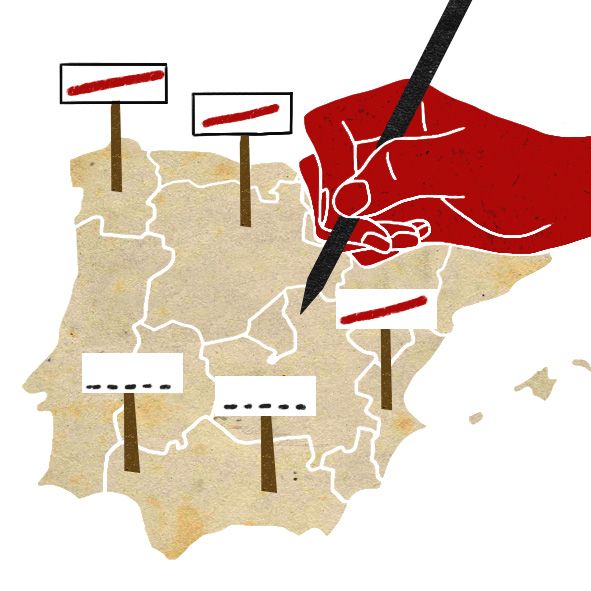
Para vender una cosa hay que ponerle nombre. El naming, como bárbaramente se llama al oficio de bautizar productos, es una rama del marketing (otro barbarismo) muy lucrativa y reputada. Quien nombra la cosa la posee, y si la posee, puede comerciar con ella. La industria turística es una gran bautista y rebautista: si el nombre tradicional de un sitio no tiene pegada, alguien le busca otro que suene bien en los folletos de las agencias de viajes.
Aunque a veces el pueblo se rebela y mantiene, terco, la toponimia antigua. En 2010, por ejemplo, el ayuntamiento de Barcelona tuvo que reblar en su operación de amnesia sobre la historia y devolver al callejero la Playa de Somorrostro, que había desaparecido de los planos cuando se construyeron los hoteles de lujo y La Barceloneta se llenó de guiris. Somorrostro se llamaba la playa cuando era un asentamiento chabolista y gitano (allí nació Carmen Amaya), y a la Barcelona futurista y de diseño no le parecía un nombre atractivo para seducir a los turistas de crucero. Pero los vecinos estaban orgullosos del pasado —como para no estarlo: cuna de Carmen Amaya, nada menos—, y lo mantuvieron.
Los nombres de las costas españolas (Brava, del Sol, del Azahar, Blanca, Dorada, de la Luz, etcétera) son acciones de naming más o menos modernas. La más antigua apenas tiene cien años. Ningún pescador o marinero del siglo XIX manejaba esos topónimos. Tampoco los niños que pintaba Sorolla. Todos tienen en común su carácter inodoro, incoloro e insípido (no como el agua del mar, que moja las costas aludidas): como la llamada comida internacional, elude cualquier sonoridad vernácula, nada que suene a indígena, atávico o, simplemente, vivido y sentido. Como en el resto de las ramas del marketing, se inspiran en la mala poesía.
Por lo visto, casi nadie tenía interés en bañarse en la cala Cerdeira, pero la playa Burbujas es un éxito.
A veces, la cosa es espontánea, pero no menos cursi. En la ría coruñesa de Cedeira hay una playa encantadora y diminuta que se llama Burbujas, por un efecto producido sobre la arena cuando baja la marea. El nombre de-toda-la-vida del lugar es cala Cerdeira (como el pueblo, pero con una erre). Fueron los veraneantes los que empezaron a llamarla Burbujas, y Burbujas se quedó. Por lo visto, casi nadie tenía interés en bañarse en la cala Cerdeira, pero la playa Burbujas es un éxito.
Un síntoma de agotamiento de este naming es cuando opera por comparación. Al Matarraña de Teruel lo llaman la Toscana aragonesa, por ejemplo, y con cierta frecuencia leo que aluden a algunos valles del Pirineo calificándolos de alpinos, algo tan absurdo como decir que una parte del océano Índico es muy atlántica.
La estrategia de venta aquí parece ser: si no puedes permitirte ir a la Toscana, nosotros somos el sucedáneo barato. Es un naming dirigido a un turismo de tercer o cuarto orden, el de los viajeros que se conforman con las cosas que se parecen a la cosa. También es triste para los vecinos del lugar, que ven cómo su paisaje no tiene valor por sí mismo, sino por su parecido hipotético con otro de prestigio homologado. Yo casi preferiría que mi pueblo fuera renombrado por el más cursi y banal de los renombradores, pero que se esfuerce en imaginar un nombre propio, antes que ser vendido como la versión en bisutería del lujo auténtico.
Síguele la pista
Lo último
