Días de vino y rosas por Javier Reverte
En este malévolo país, ser consumidor y currante es una forma de masoquismo. Lo mismo que ser productor de libros o patatas.
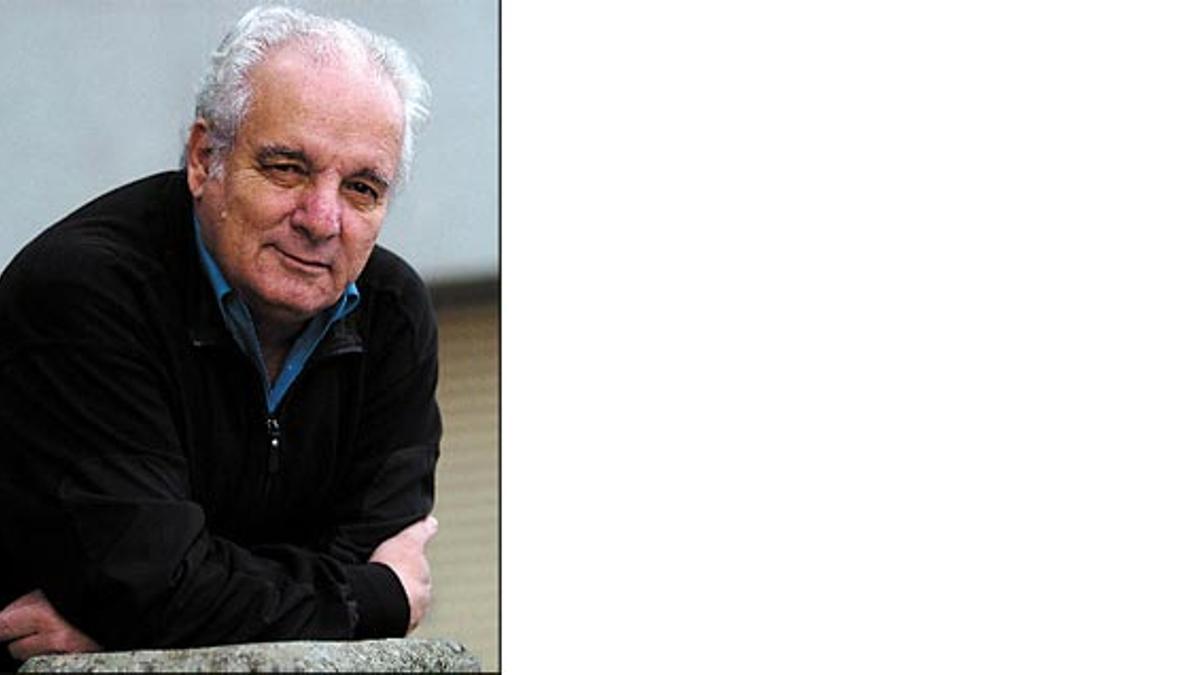
La verdad es que muchos estamos hasta las narices de que nos tomen por tontos en los restaurantes. Y eso, que tendría su sentido en tiempos de bonanza, cuando todos acudíamos como ovejones al matadero para pagar verdaderas fortunas por comiduchas sin gracia, empieza a estar fuera de lugar en tiempos de crisis, cuando casi todos echamos cuentas del dinero que nos queda antes de entrar en un restaurante con la intención de almorzar.
No hace mucho, entré en un restaurante del pueblo de Rascafría, en la sierra madrileña, para más señas llamado El Candil, y al cocinero se le debía de haber caído el salero en el guiso que solicité. Dejé más de la mitad del plato y pedí la cuenta, no sin decirle a la encargada que aquello, más que guiso, era salmuera. No respondió nada y me trajo la cuenta, con el precio del plato incluido, por un total de más de 40 euros. Insistí en que el guiso era prácticamente incomible. Con sonrisa beatífica respondió: "Hace bien en decírnoslo, porque así aprendemos". No supe qué replicar ante argumento tan terminante.
Algo después, fui a almorzar a un restaurante en Alameda del Valle, de nombre La Casa de Berna, un menú de domingo por 22 euros. El primer plato era una ensalada verde y el segundo un churrasco. Después de zamparme la insulsa lechuga, traté de meterle cuchillo y diente al churrasco. Pero la tarea de hallar un pedazo de carne, entre aquel amasijo de huesos, fibras, tocino y nervios, resultaba casi imposible. Se lo dije a la dueña antes de pedir un plátano de postre. Y respondió con una encantadora sonrisa: "Es lo que tiene a veces el churrasco, cariño: que no trae casi carne que comer". Pagué y cogí puerta con cara de mojicón murciano.
Hace tres semanas andaba por Sevilla y tenía ganas de tapear a la hora de la cena. Pasé por un par de barras antes de recalar en la de uno de los más famosos restaurantes de la ciudad, el Barbiana. Y se me antojaron gambas de Huelva. Pedí cien gramos, cocidas y acompañadas de un vaso de tinto. Me trajeron seis gambas, del mismo tamaño que en otros lugares te ponen diez por el mismo peso. "¡Pero qué le vamos a hacer! -me dije-, si son de la mismísima Huelva". Y me apliqué a la tarea de pelarlas para dar buena cuenta de ellas. ¡Diablos!, exclamé para mis adentros a poco de zamparme la primera: al cocinero se le había ido la mano con la sal. Se lo dije al camarero del mostrador y el hombre, con toda tranquilidad, abrió la trampilla que daba a la cocina y llamó al cocinero, un tipo con aspecto de inmigrante asiático: "¡Oye, niño, que están saladas las gambas!", le gritó. El otro dijo algo así como: "¡Okay, jefe!". Y a renglón seguido, cerró la trampilla, mientras que el camarero se iba al extremo contrario del mostrador a servir a otros clientes. Yo me quedé con las gambas y con cara de turista necio. Mi boca ardía de tanta sal cuando, para más desgracia, pagué 30 euros. Y salí a la calle bufando como un bisonte de las praderas de Dakota.
Así es la vida del cliente español. Te sucede igual cuando encargas un arreglo de fontanería o de albañilería: suelen dejártelo mal rematado y te cobran una pasta. Y si te quejas, que te den. Y lo mismo con muchas cosas que compras en estado defectuoso y que no hay manera de devolver casi nunca.
En este malévolo país, ser consumidor y currante es, en cierto modo, una forma de masoquismo. Lo mismo que ser productor de algo, sean patatas o sean libros. España está hecha a la medida de los intermediarios. Y no solamente abusan, sino que ya han pasado a la fase del cachondeo.
Supongo que, con la crisis, los intermediarios, lo mismo que un buen número de restauradores, aguantan el chaparrón pensando que los tiempos de bonanza regresarán de nuevo y que podrán seguir abusando de la gran mayoría de tontos que formamos el censo nacional. No obstante, como dice un amigo mío, en este país se han acabado los necios. Y los listos de siempre harían bien en dejar de serlo, a riesgo de convertirse en los nuevos bobos de un tiempo distinto para todo el resto de su vida. El que avisa no es traidor.
De momento, cada vez que me encuentre uno de ellos les voy a tirar toda la sal que contiene un salero a los ojos y a ponerle un churrasco en el asiento del coche, bajo el culo.
Síguele la pista
Lo último
