Cambio climático, por Javier Reverte
Hace treinta años el mundo era diferente al de ahora y, al tiempo, era muy similar a como lo fue durante siglos.
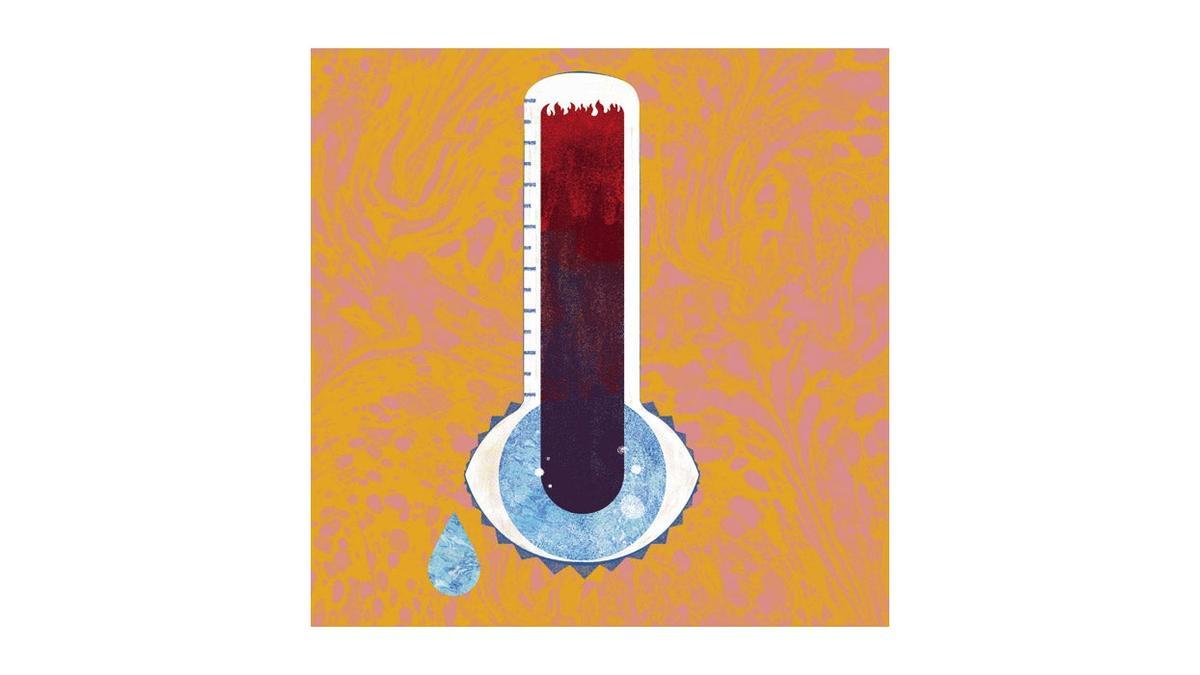
Al os negacionistas del cambio climático habría que decirles que no han pisado el campo en décadas ni asomado al mar en parecido periodo de tiempo. A comenzar por Donald Trump, para quien la palabra campo no significa mucho si no va incorporado de la precisión “de golf” y el mar lo imagina como una suerte de piscina a lo bestia. Yo no soy un estudioso del medio ambiente y mis nociones sobre cambio climático no van mucho más allá de las que tiene la mayoría de la gente. Además, soy un urbanita desde que nací. Pero eso no quiere decir que no tenga ojos para ver ni narices para olfatear.
Cuando era niño, mi padre solía alquilar en los veranos una casa en el campo para que los niños trotásemos a nuestras anchas durante tres meses y aireásemos los pulmones y fortaleciéramos los músculos fuera de la jaula de la gran ciudad. Al crecer, y siendo ya padre, solía ir los veranos a un pueblo marinero para que mis hijos disfrutaran de la playa y de anchas visiones en las que soñar mundos lejanos. Ahora que soy viejo, vuelvo al campo y a la playa cuando puedo –con cierta frecuencia–, sobre todo para escapar de la atrocidad de la contaminación. Y mis observaciones sobre las transformaciones del clima, aunque limitadas, creo que tienen cierto valor.
La primera de todas es la ausencia de la nieve en las montañas. Antes, en las serranías de Madrid podían observarse cumbres nevadas incluso entrado el mes de junio. Ahora es raro que pasen de marzo. Otro cambio profundo se ha producido, en cierta medida, en la flora. Por ejemplo, las zarzamoras ya no abundan como antaño y lo mismo sucede con los arándanos, las fresas y espárragos silvestres, las setas y las amapolas.
Pero el tercer proceso transformador es el más dramático: el de la fauna. Si, como afirman algunos científicos, estamos en el umbral de la Sexta Gran Extinción, cualquiera puede observarlo en los pradales, los riachuelos y en los puertos pesqueros. Recuerdo las mariposas y los saltamontes de mi infancia: formaban casi nubes a tu paso. A las primeras las clavábamos en cajitas con un alfiler en el cuerpo y a los segundos los niños solíamos amputarles las patas traseras para impedirles el salto. Tan salvajes procedimientos no tuvieron sin embargo consecuencias tan letales como la contaminación, que ha reducido sus poblaciones casi hasta la extinción. Hoy, si viésemos a un niño cortar las patas de un saltamontes le llamaríamos sin duda la atención.
No hay apenas ranas ni sapos, las truchas escasean en los ríos, ver un galápago es un milagro (¡qué prehistórico resulta ese nombre de un pueblo serrano madrileño: Galapagar!)... y cangrejos, libélulas, salamandras, nutrias y patos salvajes. Lo mismo sucede en las lonjas marineras, en donde las capturas han descendido dramáticamente durante las últimas tres décadas. No se ven tintoreras ni marrajos, no hay erizos de mar, ni lubinas y doradas salvajes, ni cazones ni dentones ni casi cangrejos.
Recuerdo los miles de gorriones que aleteaban en los parques al atardecer, cuando buscaban el refugio de las ramas para pasar la noche, y el griterío de los alcotanes que cazaban vencejos lanzándose desde los campanarios de las iglesias de los pueblos castellanos. Añoro las zarzas con moras del tamaño de los dedos pulgares y los rojizos frutillos del majuelo. Y sueño con volver a nadar entre delfines. Hace treinta años el mundo era diferente al de ahora y, al tiempo, era muy similar a como lo fue durante siglos. Quien no le vea, está ciego.
Síguele la pista
Lo último
